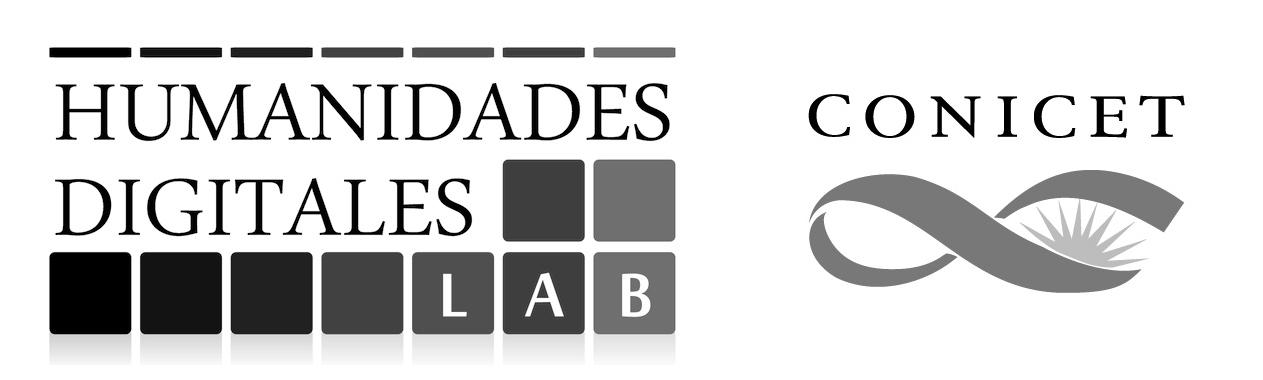vigor que distingue a Sebastián de Arteaga en algunas de sus obras, pero no sé qué magia hay en Cabrera que siempre se le ve con placer, siempre gusta. Una de las cosas en que más sobresale es en las cabezas, que casi todas son bellas. Y ya ustedes considerarán cuánto tiene adelantado el pintor que sabe poner buenas cabezas a sus figuras.
Aquí lo estaba yo observando en este san Bernardo y este san Anselmo, de cuerpo entero y de tamaño natural, que han colocado ustedes a los lados de la puerta. En el semblante de san Bernardo se retrata la terneza, la devoción, el misticismo de aquella alma pura; al paso que la serenidad y aplomo del santo arzobispo de Cantorbery cuadran bien al profundo pensador del siglo XI. Recuerdo que estos dos cuadros estaban en la Universidad, con los de otros santos doctores, entre los cuales hay un santo Tomás de Aquino tan grave, tan bien posado en el sillón, que parece estar discurriendo algún artículo de la Suma.[115] Pero para valorizar dignamente a Cabrera, es necesario volver a las dos colecciones que se mencionaron antes, la de san Ignacio y santo Domingo, siempre las he reputado por dos de los más ricos tesoros de nuestra escuela de pintura. Lástima que la segunda esté tan estropeada de manos de los soldados que a menudo se han alojado en aquellos claustros, algunos de los lienzos acabaron ya.
Donde quiera que ponen el pie los hombres de armas dejan tras sí esa huella de destrucción y de ruina. Mas